
Por Horacio Bonar (1808-1889)
Nuestra justificación es el resultado directo de nuestro creer al evangelio. Nuestro conocimiento de nuestra propia justificación proviene de creer la promesa de justificación por parte de Dios a todos los que creen en las buenas nuevas. Porque no sólo tenemos el testimonio divino, sino que anexada a él está la promesa, asegurando vida eterna a todos los que reciben ese testimonio. Hay primero, entonces, el evangelio en que uno ha creído, y luego hay una promesa en que uno ha creído. Esto último es el hecho de “apropiarse”, el de hacerla de uno, lo cual, al final de cuentas, no es otra cosa que la aceptación de la promesa que está siempre conectada con el mensaje del evangelio. El evangelio creído salva, pero es la promesa creída la que nos da la seguridad de nuestra salvación.
No obstante, al final de cuentas, la fe no es nuestra justicia. Nos es contada por justicia (Rom. 4:5), pero no como justicia. Porque en este caso sería una obra como cualquier otra que hace el hombre, y como tal, sería incompatible con la justicia del Hijo de Dios: la “justicia que es por la fe”. La fe nos conecta con la justicia y por lo tanto es totalmente diferente de ella. Confundir la una con la otra es socavar los fundamentos de todo el evangelio de la gracia de Dios. Nuestro acto de fe siempre tiene que ser algo separado de aquello en lo cual creemos.
Dios considera al creyente como habiendo cumplido toda justicia, aunque no ha hecho ninguna, y aunque su fe no es justicia. En este sentido es que la fe nos es contada por justicia o sea con el fin de ser partícipe de ella, y que somos “justificados por la fe”. La fe no justifica como una obra, ni como una acción moral, o alguna bondad, ni como un don del Espíritu, sino sencillamente porque es el nexo entre nosotros y el Sustituto: un nexo muy débil en un sentido, pero fuerte como el hierro en otro. La obra de Cristo para nosotros es el objeto de la fe. La obra del Espíritu en nosotros es lo que produce esta fe: es de lo primero, no de lo segundo que provienen nuestra paz y justificación. Sin el toque de la vara, el agua no hubiera brotado, pero era la roca y no la vara la que contenía el agua. El que traía el sacrificio al tabernáculo tenía que poner su mano sobre la oveja o el novillo, de otra manera la ofrenda no hubiera sido aceptada como hecha por él. Pero la imposición de su mano no era lo mismo que la víctima sobre la cual la ponía. El israelita mordido por la serpiente debía mirar a la serpiente de bronce levantada a fin de ser sanado. Pero el hecho de que la miraba no era la serpiente de bronce en sí. Podríamos decir que era su mirada lo que lo sanaba, tal como dijera el Señor: “Tu fe te ha salvado”. Pero este es un lenguaje figurado. No era su acción de mirar lo que lo sanaba, sino el objeto que miraba. Así que la fe no es nuestra justicia: meramente nos une el Justo y nos hace partícipes de su justicia. Metafóricamente, la fe muchas veces se magnifica como algo grande, cuando en realidad no es más que nuestro consentimiento a ser salvos por un tercero. Su supuesta magnitud se deriva de la grandeza del objeto del que se toma, la excelencia de la justicia que acepta. Su valor no radica en sí misma, sino en el valor de Aquel con quien nos une.
Portavoz de la Gracia
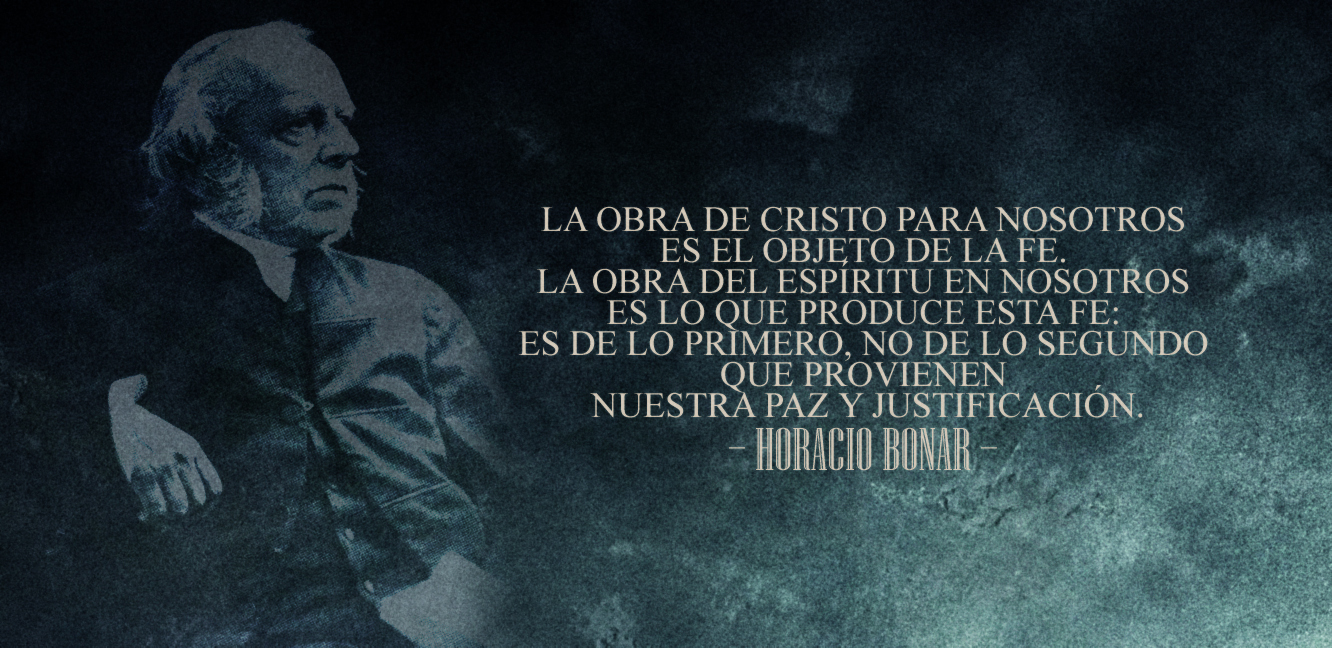
Una vida dedicada a Dios comienza y se sustenta por el agradecimiento por lo que Él ya ha hecho a favor de uno, en Jesucristo; la elección eterna en Él, la redención y justificación por medio de Él. Ambas cosas fuera de la experiencia humana.
Una hermosa explicación que expone la doctrina de las Escrituras y da gloria a Dios.